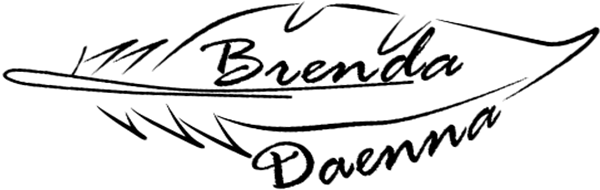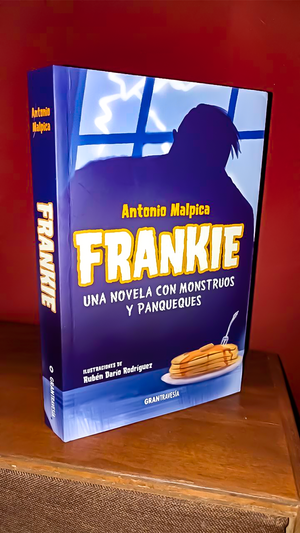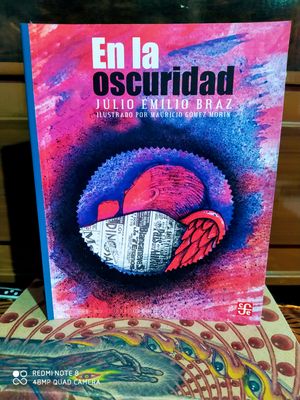Después de haberse lavado las manos más de diez veces esa tarde, la anciana se dio cuenta de que sus manos estaban tomando una forma diferente, ya no parecían humanas, eran muy delgadas y frágiles, como delgadas ramitas que caen de los árboles en otoño.
El miedo la consumió, y más cuando se dio cuenta de que no era el único cambio: el cubrebocas que usaba para salir al mercado se había quedado pegado a su piel y el pliegue de en medio formaba un perfecto pico de color blanco. La ropa que usaba estaba más suave que de costumbre, tal vez por el lavado excesivo.
Llevaba puestas, también, unas botas amarillas que había comprado para los días de lluvia, pero con las que se sentía segura cuando tenía que salir. Se las trató de quitar, pero era como si sus pies se hubieran quedado atorados en ellas.
Luego de unos minutos de tratar de deshacerse de todo ese ridículo traje, el cansancio la superó y cayó desmayada en el borde de la entrada de su casa.
Cuando al fin abrió los ojos se sentía mucho mejor, ligera, fresca, joven y radiante, volteó a ver el enorme marco de la puerta que tenía frente a ella y que ahora parecía medir más de veinte metros, y en un movimiento seguro y eficaz, emprendió el vuelo sin mirar atrás.